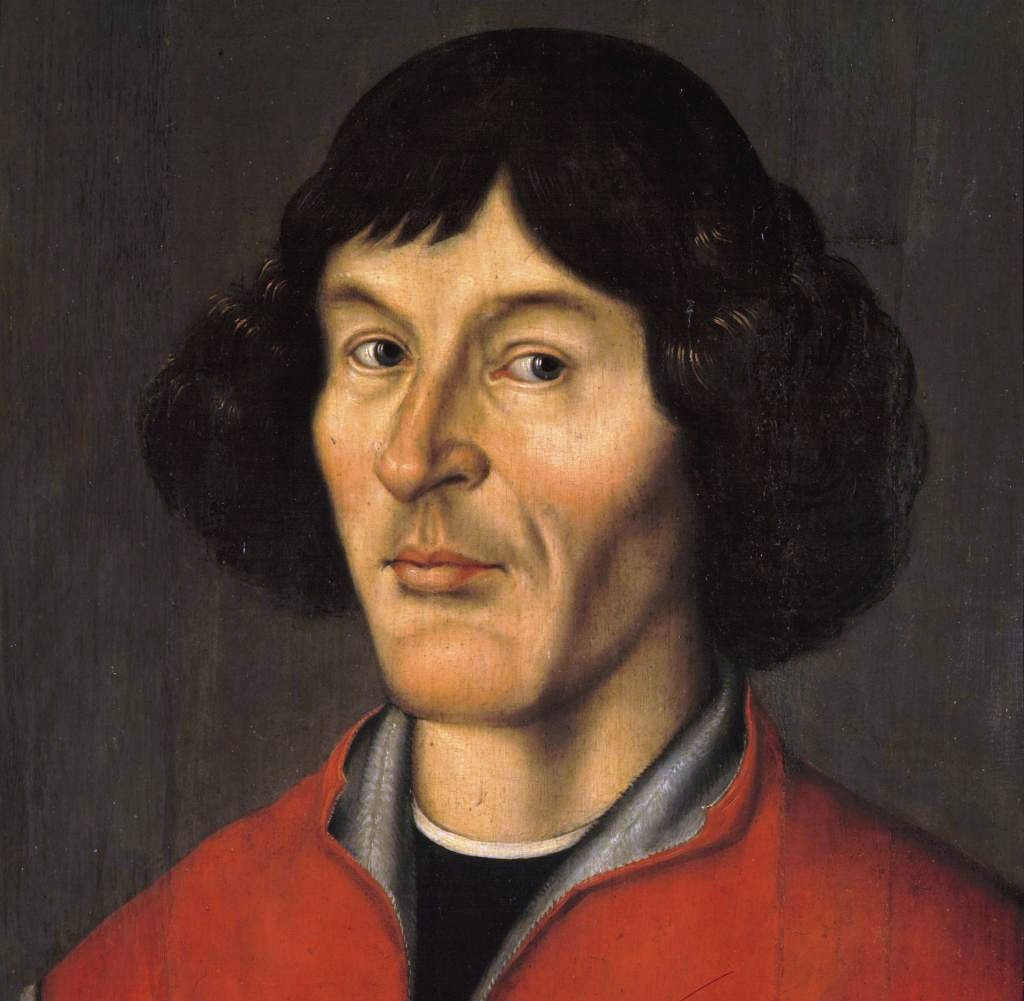España
sigue rezagada en inversión científica. Demasiados científicos
españoles no encuentran oportunidades aquí y tienen que emigrar.
Nos preguntamos si contaremos con científicos suficientes en
próximas generaciones. Y, si no, al menos, si habrá aumentado la
valoración e interés hacia la ciencia por parte de la sociedad
española en general. Quizá encontremos el problema en cómo se
plantea la enseñanza de las ciencias (y el aprendizaje, también en
la educación informal).
Pese a
los informes PISA sobre la situación “no tan desfavorable” de
nuestros alumnos en ciencias, francamente, no parece suficiente lo
que en España estamos apostando en educación1
con las ciencias. Por otra parte, aunque la advertencia de Unamuno de
que “inventen otros” parece estar superada en teoría, en la
práctica es escaso el apoyo institucional a la investigación en
relación a la inversión practicada en Alemania, Francia, Estados
Unidos y Japón, entre los países más representativos2.
Y, como síntesis de estos dos juicios, véase cómo se han separado
Educación y Ciencia incluso a nivel institucional: el
Ministerio ha pasado por política social y deporte hasta
denominarse sólo de educación, la ciencia depende de otro
Ministerio3.
La
ciencia no parece preocupar demasiado al hombre de la calle,
aparentemente interesado en los chismes de la política4
(u otros chismes de la prensa rosa o el fútbol). A nuestro juicio se
produce una escisión de la ciencia del mundo cotidiano, como si
tuviera que ver más con la ciencia ficción.
Lo cual
arranca mucho antes del Bachillerato y de la ESO; desde la Etapa de
Infantil5.
¿Cuántas son las aulas de esta Etapa que cuentan con el rincón
científico? ¿En qué medida se favorece la exploración del niño
para que descubra las maravillosas relaciones que hay entre las
propiedades de los objetos con la función que desempeñan en nuestra
vida cotidiana? Si los niños no pueden jugar con palos, ni tierra y
agua, difícilmente podrán hacer potingues, presas, castillos, para
asimilar algunas propiedades de las mezclas (Química), de la
Dinámica o de la Estática, por ejemplo.
Precisamente
por eso, porque estamos privando a esos locos bajitos del
juego espontáneo con su medio estamos dificultándoles su
comprensión.
Pero
sería insuficiente señalar este factor. Posteriormente a la Etapa
Infantil, ya en la ESO, se diluyen los contenidos para apenas
profundizar en algún tema; se aporta una visión cualitativa de los
fenómenos, renunciando a una explicación formal. Así, los pocos
que llegan al Bachillerato Científico Tecnológico apenas cuentan
con un bagaje matemático ligado a las ciencias, de forma que
la ilusión que les llevó a esa opción se les aparece fría y
descontextualizada: una derivada no les sirve para explicar la
velocidad porque no dominan el concepto de límite, por ejemplo.
 Enunciados
estos factores, sin embargo, hay otro quizá tan importante. A saber:
la ley de la oferta y la demanda que fija los precios. Y, en la
medida en que nos insertamos en nuestro vigente modelo de producción,
nos valoramos como si tuviéramos precio: “si trabajo como director
de recursos humanos, puedo ganar sesenta mil euros al año”; “mi
primo trabaja de fontanero y se saca más de medio kilo al mes”;
etc. Es decir, no es un problema exclusivo de las carreras
científicas ni de las ingenierías. Basta con ver la profusa
publicidad de las universidades en la prensa escrita para darnos
cuenta de que la universidad tiene falta de alumnos. Los jóvenes
tienen cada vez más aspiraciones a corto plazo y cada vez más se
tiene un pensamiento orientado a la eficacia; es decir, a mayor
resultado con menos esfuerzo (¡buf!).
Enunciados
estos factores, sin embargo, hay otro quizá tan importante. A saber:
la ley de la oferta y la demanda que fija los precios. Y, en la
medida en que nos insertamos en nuestro vigente modelo de producción,
nos valoramos como si tuviéramos precio: “si trabajo como director
de recursos humanos, puedo ganar sesenta mil euros al año”; “mi
primo trabaja de fontanero y se saca más de medio kilo al mes”;
etc. Es decir, no es un problema exclusivo de las carreras
científicas ni de las ingenierías. Basta con ver la profusa
publicidad de las universidades en la prensa escrita para darnos
cuenta de que la universidad tiene falta de alumnos. Los jóvenes
tienen cada vez más aspiraciones a corto plazo y cada vez más se
tiene un pensamiento orientado a la eficacia; es decir, a mayor
resultado con menos esfuerzo (¡buf!).
Así es
como se plantea el acceso a la universidad, “en función de la
demanda”.
No hace
falta que venga la OCDE a recomendarnos que nos formemos en ser
competentes, haciendo referencia a la conexión entre lo
aprendido con su aplicación en la vida cotidiana −dicho
de manera simplista−. Todos
intuimos que es así cuando alguna vez decimos o escuchamos
frases como: “¡Qué poco tiene que ver la teoría con la
práctica!” o “¡de qué poco me sirvió aprender a hacer raíces
cuadradas!”. Merece la pena que echéis un vistazo a esta
cuestión6:
Julio de 1846. La semana próxima ocuparé el puesto de Director del Primer Pabellón de la clínica de maternidad en el Hospital General de Viena. Me alarmé cuando me enteré del porcentaje de pacientes que mueren en esa clínica. En este mes, han muerto allí no menos de 36 de las 208 madres, todas de fiebre puerperal. Dar a luz un niño es tan peligroso como una neumonía de primer grado.
Estas líneas del diario del Dr. Ignaz Semmelweis (1818 - 1865) dan una idea de los efectos devastadores de la fiebre puerperal, una enfermedad contagiosa que acabó con muchas mujeres después de los partos. Semmelweis recopiló datos sobre el número de muertes por fiebre puerperal en ambos Primer y Segundo Pabellón del Hospital (ver el diagrama).
Los médicos, entre ellos Semmelweis, desconocían completamente la causa de la fiebre puerperal. El diario de Semmelweis decía:
Diciembre de 1846. ¿Por qué mueren tantas mujeres de esta fiebre después de dar a luz sin ningún problema? Durante siglos la ciencia nos ha dicho que es una epidemia invisible que mata a las madres. Las causas pueden ser cambios en el aire o alguna influencia extraterrestre o un movimiento de la misma tierra, un terremoto.
Hoy en día, poca gente consideraría una influencia extraterrestre o un terremoto como posible causa de la fiebre. Pero en la época en que vivió Semmelweis, mucha gente, incluso científicos, ¡lo pensaba!
Ahora sabemos que la causa está relacionada con las condiciones higiénicas. Semmelweis sabía que era poco probable que la fiebre fuera causada por una influencia extraterrestre o por un terremoto. Se fijó en los datos que había recopilado (ver el diagrama) y los utilizó para intentar convencer a sus colegas.
PREGUNTA: Supón que eres Semmelweis. Da una razón (basada en los datos que recopiló Semmelweis) de por qué la fiebre puerperal es improbable que sea causada por terremotos.
Si os
seguís planteando si realmente no es así, que la cultura científica
la habéis aprendido como algo útil para vuestra vida, que os
permite ser más críticos y comprender mejor vuestra realidad, os
pido que recordéis este número: 602200000000000000000000 (NA,
expresado en mol-1). Y, si de verdad lo comprendéis7,
pudisteis acudir, por ejemplo a la Convocatoria #NoSinEvidencia: sobredosis homeopática 12/07/2014.
Y es
que, en suma, debemos reconocer que, en general, en nuestra llamada
sociedad de la información, estamos dejándonos llevar por los datos
aislados y renunciamos a construir conocimiento. Quizá creyéndonos
felices en la ignorancia.
1 Ni
en educación en general, especialmente en educación pública.
Ejemplo:
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/07/02/actualidad/1404327607_918795.html
2 Fuente:
Banco Mundial
http://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS
3 Habrá
quien vea un guiño al nombre de este humilde blog (no se equivoca).
4 Me
he expresado mal: los chismes de los políticos profesionales.
5 Podéis
ver una somera descripción de cómo se tratan las ciencias en la
etapa de Educación Infantil (Comunidad de Madrid) en esta entrada del blog: “La
ciencia, lo que no aprenderán nuestros hijos”
http://misterioeducacionyciencia.blogspot.com.es/2013/01/el-curriculum-nuevo-del-emperador.html
6 Esta es una
de las preguntas que se realizaron para el informe PISA 2009. Podéis
ver todas las referidas a ciencias aquí:
http://www.mecd.gob.es/dctm/ievaluacion/internacional/ciencias-en-pisa-para-web.pdf?documentId=0901e72b8072f577

.jpg)